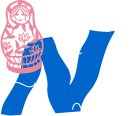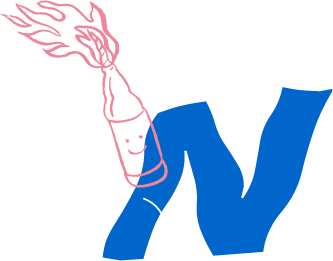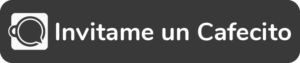Una educación emocional
En 1990, Anton Corbijn, fotógrafo y artista visual, le dijo a Dave Gahan, líder de Depeche Mode, que tenía una idea: “Vas a usar una corona. Vas a ser el rey caminando por todas partes. Y vas a llevar una silla”. Así nacía el videoclip de “Enjoy the silence”, segundo simple de Violator, tema que se convertiría en himno transgeneracional, donde se lo ve a un joven monarca deambular a través de las altas tierras verde-fluorescentes de Escocia, recortadas por árboles como águilas enormes; atravesar los valles nevados de los Alpes; bordear violentos acantilados, donde debajo rompen las olas del Atlántico; recorrer inhóspitos y polvorientos caminos zigzagueantes. Consigo lleva una silla, una reposera de modelo atemporal, que simboliza el deseo de reclinarse y disfrutar del silencio.
Tenía diez años cuando vi esas imágenes por primera vez, en un programa de música que sintonizaba los sábados al mediodía, y fue una revelación caída como un rayo. Las tomas de apariencia desgastada, que le otorgaban un tono melancólico, y el contraste con las escenas en blanco y negro de los integrantes de la banda, que venían, como pinchazos, a “agujerear” los silencios, ese sutil pero al mismo tiempo preciso juego de claroscuros, fueron suficientes para sentir que estaba siendo partícipe de algo. Aunque no supiera, en ese entonces, con qué palabras dar cuenta de la experiencia. Tiempo después entendería que aquella fue mi primera clase de una educación sensorial y emocional que marcaría una forma de mirar y sentir el mundo, una sensibilidad propia.

Antes del impacto visual me había llegado la música. Recuerdo estar viajando en el asiento trasero del Peugeot rural 505 de la madre de una compañera del colegio, y que en la radio sonara esa melodía —“el reciente lanzamiento de la banda británica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan”, según la voz del locutor— que me produjo una sutil corriente eléctrica. Del otro lado del vidrio caía un atardecer azul fuego, de comienzos de otoño; los neumáticos golpeaban contra el empedrado de una calle de zona sur, cercana a la del colegio bilingüe donde estudiábamos. Yo era una chica de quinto grado que, de día, manejaba las palabras del inglés como joyas delicadas (pierce, harm, trivial, forgettable), mientras que de noche fantaseaba con bailar al ritmo de las canciones oscuras y barrocas, de los pulsos narcóticos de los sintetizadores, en ese boliche de la Capital Federal llamado Requiem.
Muy pronto, el matrimonio entre música e imagen se volvería mi pasaje de ida hacia la escritura: la única manifestación de la que me sentía capaz después de un vergonzoso tropiezo con el piano, y de mi eterna impericia y falta de gracia para manejar la cámara filmadora. Ese intento de traducir un mundo de sensaciones, emociones, estados de ánimo, de poner lo inefable en palabras, de volver concreto lo fantasmagórico, me acompañaría, como un intenso dolor de cabeza, durante los próximos treinta años.
Hoy vuelvo a encontrarme con este sublime video de una canción epifánica en un pliegue con la escena de aquel sábado al mediodía: recostada en el sillón de un cuerpo, frente al televisor del living del chalet familiar de Tucumán y Paso, ante el umbral de una década en la que voy a experimentar las mayores transformaciones físicas y emocionales, en la que voy a transitar, acaso, los sentimientos más profundos, de dolor, soledad, alegría y placer, en la que voy a abrirme a los descubrimientos más preciados y preciosos, con el grado de voluptuosidad y melancolía que caracteriza a la edad de la adolescencia.
Vuelvo a encontrarme con el joven rey peregrino de capa de terciopelo rojo rubí, que sale en busca de la soledad, del silencio —el intervalo entre nota y nota: la verdadera poesía de toda canción—, en ese momento donde el día cede paso a la noche, en ese intersticio entre luz y oscuridad, dentro de los tonos del azul de Klein, el azul de la distancia; vuelvo a vivir una experiencia de intimidad imposible, junto al joven monarca errante, que persigue el silencio en espacios abiertos, de altura, donde interior y exterior se encuentran más conectados, donde la emoción que despierta el paisaje es más intensa: un punto donde la alegría y el dolor apenas se tocan. Esto sucede cuando la profundidad del horizonte es tal que se nos vuelve más fácil de recordar que de describir, porque cualquier intento de traducir esa sensación, ese sentimiento, es verdadera y tristemente inútil.
Sin embargo, sobre esa experiencia visual iniciática —que hoy reconozco como una forma de arte poético, de lo sutil, de lo bello y lo verdadero— se sientan las bases de mi obsesión por poner en palabras algo del orden de lo impronunciable. La búsqueda de un tono, de un filtro, a través del cual vemos y sentimos el mundo de forma singular. “Somos una raza extraña”, dice Anton Corbijn en una entrevista: la que es capaz de encontrar en lo melancólico una experiencia que nos eleve, nos inspire, nos eduque.

Ana V. Catania nació en 1980, en Capital Federal, y se crió en el sur del Gran Buenos Aires. Estudió Filosofía y trabaja en Educación desde hace veinte años. Completó la formación en Escritura Narrativa en Casa de Letras, y desde 2013 realiza tutoría de obra con José María Brindisi. Coordina talleres de lectura y escritura desde 2014. Colaboró para distintos medios gráficos y digitales como Conga, Encerrados Afuera, Style BA (Time Out), Bla (Uruguay), Sede, Con-versiones, Escritores del Mundo. Entre 2014 y 2017 fue editora de la revista Olfa, de distribución gratuita y versión digital. En febrero de 2020 publicó el libro de cuentos Nada dentro salvo el vacío por la editorial añosluz.